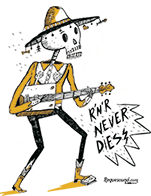Desde que, todas las navidades, contemplaba embobado a mis tíos tocar el piano en casa de mi abuela, siempre supe que me convertiría en un admirador apasionado del instrumento. En verdad, no lo supe entonces, sino que, de manera asertiva, lo sé ahora, más de treinta años después. Únicamente entonces pude intuirlo, con esa vehemencia poderosa que proporciona la infancia.
Mis tíos eran unos apasionados de la música. Tocaban el piano desde chinarrines, simplemente aporreando y explorando las sonoridades que esas teclas en blanco y negro producían. Preferentemente, tocaban música clásica, aunque sus gustos estaban divididos. Uno de ellos recibió, en sus años mozos, la indecente proposición de tocar en un aberrante club de jazz: su facilidad para improvisar, a partir de melodías apenas susurradas, era deslumbrante. Rechazó la oferta. Pero celebraba improvisaciones gozosas en la intimidad acogedora del hogar navideño, ante sobrinos boquiabiertos, entre los que me incluía.
Había ocasiones, favorecidas por la fogosidad propia del momento y propulsadas por generosas dosis de alcohol, en las que los dos se sentaban ante el teclado e interpretaban un tema, una copla, un tema de zarzuela, a cuatro manos. Era su número estelar, la pirueta imposible que un niño contemplaba como un auténtico prodigio digno de reseña.
Es a mis tíos a quienes debo mi amor profundo al piano como instrumento. Y, de manera particular, fueron ellos, sin saberlo, claro, quienes me transmitieron el respeto por el piano en el jazz.
Fue así, que descubrí a Duke Ellington. Pero no al Ellington director de orquesta, su faceta más visible, sino a Ellington como pianista. Porque, cuando esos momentos familiares irrepetibles ya solamente existían en la memoria pura de la infancia, en esa memoria que vuelve con más fuerza e intensidad a medida que nos hacemos mayores, el piano se convirtió casi en una obsesión y, también, en una dolorosa frustración. Nunca pude aprender a tocar.
Duke Ellington entró en mi vida, de manera indirecta, como tantas otras cosas: Aficionado cada vez más al jazz, había muchos temas atribuidos a la maestría compositiva del Duque, del que atesoraba un disco bellísimo: solamente Ellington y el contrabajista Ray Brown. Entonces me di cuenta que Ellington, además de un pianista exquisitamente sutil, era un denodado compositor-. Y de ahí, una cosa llevó a la otra…hasta descubrir la enorme orquesta del Duque.
[img]http://www.eastern-crates.com/gallery/objektiv/003_1_duke_ellington.jpg[/img]
El Duque supuso, junto a Louis Armstrong, el encumbramiento de la música negra a las más altas esferas del negocio musical, mucho antes de que el soul atacara las conciencias de los blancos pudorosos. Ellington supo entrever la forma de que el público blanco se aficionara al jazz, una música de negros, sin perder un ápice de calidad y de integridad. Aún más, Ellington posicionó al jazz en un lugar paralelo al de la música clásica. Con el Duque el jazz ganó en respetabilidad.
El Duque fue un mago, un prestidigitador. Un tipo que era el swing en persona. Un tipo que abarcaba todo el talento necesario para desarrollar una música compleja, llena de sutilezas intrincadas. Además, Ellington poseía la perspicacia necesaria para descubrir la musicalidad en intérpretes prodigiosos. Muchos de los grandes tocaron en su orquesta, muchos de mis músicos de jazz preferidos pertenecieron a la estirpe ellingtoniana: Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Cootie Williams, Lawrence Brown, Ben Webster, Jimmy Blanton, Harry Carney………
El Duque siempre supo adaptarse, supo absorber las corrientes frescas de jóvenes impertinentes e iconoclastas. Grabó con John Coltrane, con Elvin Jones, Max Roach y con Charlie Mingus……con la nueva guardia de imberbes, con sus alumnos aventajados. Su receptividad era casi insultante. Los músicos que tocaron con Ellington siempre alcanzaban sus momentos extáticos, sus momentos de gloria.
La capacidad de trabajo del Duque era inmensa y su sentido de la música como arte radicaba en su peligrosidad. Ser músico significaba arriesgarse: “El arte es peligroso. Es uno de sus atractivos; cuando cesa de serlo, ya no lo quieres”.
Esa amenaza le acompañó durante toda su vida. Nunca dejó de arriesgarse, de reinventarse.
Para un artista completo como él (compositor, instrumentista, arreglista, mecenas, director musical de su legendaria orquesta), siempre quedaba el piano como refugio. El instrumento que tocó desde niño. Ellington acariciaba el piano, buscó el matiz sonoro derivado de la aparente simplicidad, huyendo de efectismos innecesarios.
Edward “Duke” Ellington, hubiera cumplido 110 años, un 29 de abril. Según sus propias palabras un gran músico es aquél que solamente toca lo que domina. Él, gracia divina, lo dominaba todo.
Inevitablemente, cada vez que escucho a Ellington, la memoria me regala aquellas sesiones pianísticas en casa de mi abuela, con esa atención obsesiva de un niño que asistía a una demostración casi circense, con esos ojos como platos que se abrían a la vida. En este caso, a la música, al piano, al jazz. Es decir, a Duke Ellington.